¿Son necesarias las embajadas en la era de las redes sociales?
Los servicios exteriores se replantean su misión en un mundo con fronteras difusas, dominado por la información y nuevos poderes
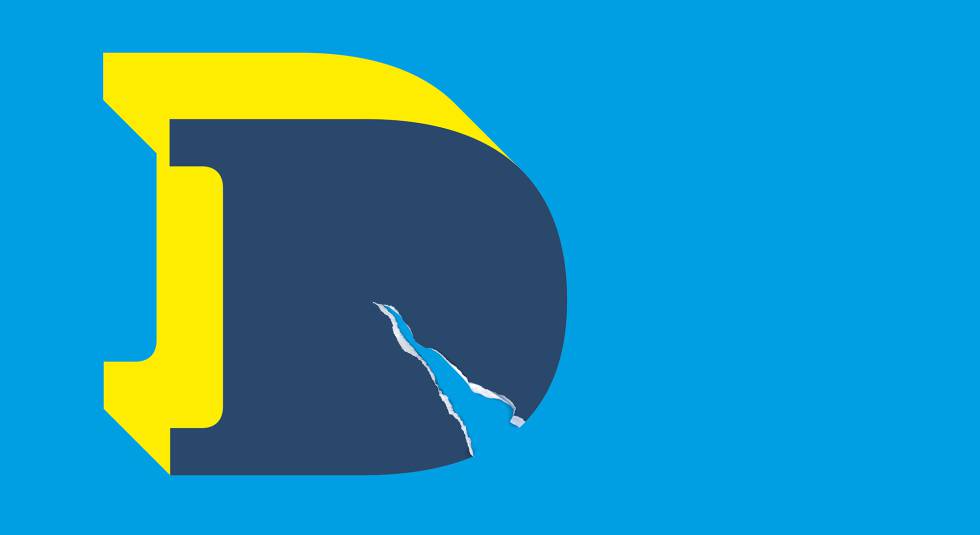
Tom Fletcher, el chico malo del Foreign Office, un diplomático de la era digital que tuiteaba sus impresiones desde la cancillería británica en Beirut, acuñó el término “embajador Ferrero Rocher” para definir a esa vieja estirpe de diplomáticos que el politólogo Philip Seib describe con sorna en su libro The Future of Diplomacy como “hombres caucásicos, elegantemente vestidos y de aspecto sabio y resuelto”. Esa raza, en decadencia frente a un modelo emergente de negociadores flexibles, hiperconectados y de distintos orígenes culturales, económicos y étnicos, ha monopolizado desde tiempo inmemorial las relaciones internacionales. Eran la voz del Estado. De ellos dependía la influencia y prestigio de sus países. Incluso el destino de la humanidad, mediante los tratados que pergeñaban en la sombra. Un selecto club masculino, endogámico e intocable, que manejaba idiomas (cuando nadie lo hacía), procedía de la aristocracia del blasón y las finanzas, y jugaba al golf; su alma mater era Oxbridge, la ENA o la Ivy League; trabajaba a fuego lento (un poco menos desde que se inventó el telégrafo) y rara vez rendía cuentas: sus ascensos no se basaban en el mérito, sino en la antigüedad. En España ese club cuenta con 1.000 miembros.
Las embajadas (elegantes palacetes de gusto afrancesado que ocultaban detrás del estuco su precariedad de medios) eran su escenario, y los canapés, su herramienta para construir redes y obtener información. Los diplomáticos eran unos espías de guante blanco que cifraban sus cables con buen gusto. Aunque, según la Convención de Viena (redactada en 1961 y que sigue regulando las relaciones diplomáticas), no espiaban, sino que “se enteraban por todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informaban sobre ello a su Gobierno”. Más versallesco imposible.

En España su formación es un elogio al generalismo. Su raíz, jurídica, frente al ingreso basado en las entrevistas y el factor humano de las diplomacias británica o estadounidense, cuyos miembros llegan aprendidos desde las escuelas de Georgetown, Fletcher o Johns Hopkins (los tres templos de las relaciones internacionales que se agrupan, con otra veintena, en el exclusivo círculo Apsia). Aún hoy, de los 221 temas que hay que memorizar para aprobar la oposición a la carrera diplomática española, un tercio corresponde a Derecho. Y del resto, ninguno les enseña lo que es un algoritmo, cómo contrarrestar una fake news, realizar un análisis de inteligencia o gestionar big data. Los diplomáticos españoles saben algo de muchas cosas; son hábiles relaciones públicas, pero especialistas en nada. A no ser que un par de destinos consecutivos les haya colocado durante una década en África subsahariana o el Cono Sur y hayan decidido seguir ese camino. Durante siglos (al menos desde 1714), su vida ha estado sujeta a un patrón inamovible. Hasta el punto de no poder casarse sin el visto bueno del ministro, una norma que en teoría sigue vigente. Ante los periodistas practicaban el altivo ejercicio del no comment. Se sentían (y sienten) altos servidores del Estado (“aquí hay que sentir la camiseta”, afirma Ramón Gil-Casares, embajador-director de la Escuela Diplomática), no gestores, planificadores, coordinadores, vendedores ni comunicadores. El resultado de un país que durante décadas no se relacionó con nadie ni vendió nada. “Aún en los noventa España era el último exportador entre los grandes de la UE”, recuerda Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio y actual presidente de Aena, que engrasó la maquinaria de promoción económica en el exterior entre 2011 y 2016. “Durante décadas la proyección de nuestras empresas no pintó nada en la acción exterior, hasta que la crisis de 2008 nos puso las pilas”. En ese mundo de anteayer, los diplomáticos rara vez descendían del olimpo. No tenían necesidad. Hasta que cayó el Muro.
En Reino Unido se está incidiendo en la diversidad de orígenes y formación de los diplomáticos
Cualquier análisis sobre relaciones internacionales tiene su punto de partida en el derrumbe del bloque soviético. En 1990 concluyó el sosiego de la Guerra Fría. Y comenzó la incertidumbre. Las guerras se volvieron híbridas; el enemigo se organizó en redes nebulosas; el terrorismo sin fronteras sustituyó a los ejércitos uniformados; el nacionalismo, a los bloques; la comunicación se hizo instantánea, democrática y manipulable; los mercados, globales e interdependientes; y una nueva serie de asuntos no estrictamente políticos comenzó a copar las agendas de los estadistas ante la auditoría en tiempo real de la opinión pública: desde el cambio climático hasta los éxodos; desde la escasez de agua hasta la expansión del sida. La separación exterior/interior se evaporó. Cualquier hecho que ocurría fuera afectaba dentro. Y viceversa. Una hambruna provocaba una migración. Los rumores positivos sobre un país atraían capitales, aumentaban las exportaciones y favorecían la expansión de sus empresas; los negativos, disparaban su prima de riesgo y ahuyentaban a los turistas. Y no hay que olvidar que en España el 65% de los ingresos del Ibex 35 se genera en el exterior y que en 2016 llegaron a su territorio 75 millones de visitantes.

Con el nacimiento de la aldea global el ciudadano tenía información directa y automática(aunque escasamente cribada, evaluada y contrastada) sobre lo que ocurría en el mundo. Y respondía, criticaba y opinaba. E influía en la política exterior/interior no solo a través de su voto cada cuatro años, sino tecleando a diario en Facebook y Twitter. Hoy, por medio de esta red social se lanzan cada día 500 millones de mensajes. Muchos afectan a la política exterior, durante siglos monopolio del monarca y su cuerpo diplomático.
En ese planeta sin fronteras también han aparecido nuevos players, públicos, privados y mixtos. Ya no son solo los Estados; ni las organizaciones supranacionales; han saltado sin aviso al tablero de juego las ONG y las multinacionales; las fundaciones, universidades, think tanks, lobbies y las embajadas de las comunidades autónomas y las grandes ciudades. Todas con su agenda. Y más presupuesto que los Estados. Y estos han comenzado a preguntarse qué hacer con su vieja diplomacia. Dónde la reclutan y entrenan. Incluso si tienen sentido las embajadas en la era de la información o, si ante una crisis, se puede constituir una situation room digital sin gastarse un euro. Preguntas que siguen en el aire. Y nadie parece capaz de contestar. En Reino Unido se está incidiendo en la diversidad de orígenes y formación de los diplomáticos y fortaleciendo su trabajo en equipo; y en Francia, en una fórmula integrada de diplomacia económica, pero ningún país está dispuesto a renunciar a sus misiones diplomáticas (España cuenta con 128), ni siquiera tras el nacimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que podría haber servido de franquicia diplomática en muchos países (en España se está experimentando, pero solo en regiones donde nuestros intereses son mínimos, en Asia central, el Cáucaso, Zimbabue o Myanmar). Estar en las grandes capitales es una cuestión de prestigio. Y, como explica Carlos Westendorp, diplomático, exministro de Exteriores y exembajador en Washington, “de confianza”. “El elemento clave de la diplomacia es conseguir la intimidad del otro, y eso no lo logra un robot. Como diplomático, una vez que tienes claros cuáles son los intereses que debes defender, tienes que escuchar, empatizar y convencer al otro. Más allá de las instrucciones que te haya dado tu ministro. Y eso es cada vez más palpable en los asuntos económicos, que es donde realmente negocias hoy: en los acuerdos de pesca y agricultura, en el reparto de fondos comunitarios. Lo económico es todo. Y ahí hablas cara a cara. ¿Sabe a qué se dedica en realidad un embajador?”.
—Ni idea…
—A hacer amigos. Las embajadas son de bodas y bautizos, pero también tu tarjeta de visita. Ahí construyes el networking.

Para Bernardino León, diplomático, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno, exenviado de la ONU en Libia y presidente de la Emirates Diplomatic Academy, “nadie sabe a qué modelo de mundo vamos”. “En las próximas décadas incluso va a ser más complicado. Vivimos en un planeta desestructurado, heterogéneo, multipolar, conflictivo, sin recursos y en mitad de un choque de culturas. Y hace falta una diplomacia que responda a esos desafíos, al cambio climático, a las migraciones, y que no sea rígida, desfasada, de salón. Debe ser una diplomacia de competencias. Un diplomático no necesita saber cientos de artículos de derecho, sino reaccionar ante situaciones concretas. Y correr riesgos”.
Durante siglos, no podían casarse sin el visto bueno del ministro y se sentían altos servidores del Estado
Algo que no se enseña en las vetustas escuelas diplomáticas europeas, sino en las modernas escuelas de Relaciones Internacionales. Una es la que está creando el embajador León en Abu Dabi, donde se promueve una diplomacia abierta y cercana, centrada en la mediación y la resolución de conflictos. Y en la formación continua. “Sin olvidar una especial atención al liderazgo del futuro embajador, que debe ser un gestor de equipos. El nuevo diplomático debe entender los conflictos y saber dónde puede ser útil; volcarse en la economía, el comercio y la cooperación. La diplomacia debe ser un sistema más abierto e integrado. Y el diplomático no puede encerrarse; tiene que tener iniciativa, construir puentes y escapar del rumor y el cóctel”.
En España los cimientos de esa diplomacia moderna los está poniendo el Instituto de Empresa con su grado en Relaciones Internacionales, dirigido por Manuel Muñiz (profesor de la Kennedy School de Harvard y experto en gobernanza en la era tecnológica) y un politólogo estadounidense de Duke, Daniel Kselman. El cóctel que están fabricando es, según Kselman, “una combinación entre la clásica enseñanza de las relaciones internacionales y el conocimiento acumulado en esta universidad en business administration, que aporta un magisterio en gestión de proyectos, emprendimiento, estadística y marketing. Contamos con la misma base que una escuela clásica (humanista, negociadora, de resolución de conflictos, destinada al sector público y con una idea de cambiar el mundo). Pero, además, aportamos una parte de gestión de equipos y presupuestos que provienen del mundo empresarial. Y con un método más práctico de aprendizaje, basado en casos (como en Harvard), debates y simulacros (con el modelo de la ONU). Y todo envuelto en pensamiento crítico”.
Las tres ‘d’ de la acción exterior (diplomacia, defensa y desarrollo) no funcionan por separado

“La paradoja es que una persona con idiomas, conocimiento de religiones, un par de carreras y másteres y experiencia en la ONU nunca podrá ser diplomático en España si no se tira tres años estudiando la oposición”, explica Ignacio Molina, investigador en el Instituto Elcano, profesor de Relaciones Internacionales y experto en diplomacia. “Es un talento que se está desperdiciando. En el Servicio Europeo de Acción Exterior algunos de sus miembros son diplomáticos de carrera y otros no; cuentan con una interesante mezcla de orígenes y formación. En España hay que repensar la carrera. Pero el corporativismo teme al outsider.Es necesario aplicar mecanismos de la empresa privada a la diplomacia tradicional. Y España es uno de los países con mejores MBA del mundo”.
El problema es que, sobre el terreno, la diplomacia de cada Estado, esa sólida columna sobre la que ha reposado durante siglos su acción exterior; una organización que debería promover los intereses del país, fortalecer su presencia y reforzar su imagen, ha dejado de ser un tótem para convertirse en un camarote de los hermanos Marx repleto de altos funcionarios de todos los departamentos (Presidencia, Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Economía, Agricultura…) con distintos intereses y agendas. Y altísimos sueldos. Y sin unidad de acción. En España, la integración se intentó con la Ley del Servicio Exterior, de 2014 (la primera en 40 años), promovida por el entonces ministro de Exteriores García-Margallo. Formado en Harvard y durante 17 años eurodiputado, intentó proporcionar una aproximación más ágil y de gestión. “Esa ley fue una misión casi imposible. Se redactaron 36 borradores hasta poner de acuerdo a todos los ministerios”, explica el hoy diputado. “El problema es que los embajadores siguen sin tener un control funcional y orgánico de los funcionarios de los distintos ministerios que conviven en una embajada. En teoría es el jefe, pero hay capitales donde no funciona. Y eso sin contar con los chiringuitos de las autonomías. La acción exterior tiene que tener unos objetivos claros y remar a un tiempo. Y no se ha conseguido. Para empezar, la promoción del comercio internacional debería estar en Exteriores y no en Economía. Ese es el modelo francés y les funciona”. Un importante embajador que pide anonimato describe la situación que se da en algunas misiones exteriores: “Cada consejero de un ministerio tiene su propia valija; sus asuntos, su red, y escapan a tu control. Son patriotas de su ministerio. Lo que lleva a una anarquía funcionarial. Tienen la obligación de contarte todo. Pero a la primera de cambio te ponen los cuernos con su ministro”.

Nunca el Estado ha contado en su caja de herramientas de acción exterior con tantos elementos pero tan mal integrados. Por separado se muestran afinados. Solo hay que reunirse con los compenetrados responsables de la Secretaría General de Defensa, un almirante experto en política exterior (Juan Francisco Martínez Núñez) y una diplomática experta en seguridad (Elena Gómez Castro) para comprobarlo. Tienen un concepto claro de la “diplomacia de defensa”: el desarrollo de una influencia internacional que trasciende lo militar (el hard power) para entrar en el territorio del soft power, a través de la cooperación, la creación de redes de confianza y la eficaz promoción exterior de la industria de defensa. O realizar un encuentro con miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que cuenta con estaciones en embajadas en 70 países y practica una discreta y paralela diplomacia de inteligencia en apoyo de la política exterior (sus miembros fueron los últimos en abandonar la Embajada en Siria). O bucear en la diplomacia económica, gestionada por la secretaría de Estado de Comercio a través del ICEX, con una red de 99 oficinas, y un cuerpo diplomático propio (los técnicos comerciales del Estado), especializado y centrado en la rendición de cuentas. O en el área de cooperación de Exteriores, que, según el exministro Margallo, “entre 2007 y 2012 ha contribuido con 30.000 millones de dólares al desarrollo de los países menos favorecidos”. Todos hacen bien su trabajo.
Un experto mantiene que al servicio exterior le faltan reflejos por una estructura demasiado rígida
Las tres 'd' del triángulo virtuoso de la acción exterior (diplomacia, defensa y desarrollo) funcionan bien por separado. No está claro que lo hagan en equipo. Y menos aún en relación con la denominada “diplomacia pública”, el reverso de la diplomacia tradicional, que no está dirigida a negociar con el Gobierno de otro Estado, sino a conquistar el corazón y las mentes de su sociedad civil, con el objetivo de ganar influencia y prestigio a través de acciones de propaganda, cooperación, cultura, ciencia y redes sociales. Esta materia, conceptualizada en los sesenta por Edmund Gullion, decano de Fletcher, está apenas implementada en España, donde sigue primando la tradicional relación diplomático-diplomático.
Si el desafío independentista en Cataluña fuera un caso práctico de Harvard, la conclusión sería que la diplomacia tradicional española ha funcionado “como un reloj suizo”, según el embajador Emilio Cassinello, hoy director del centro de mediación Toledo para la Paz. “Los teléfonos echaron humo y se logró que ni un solo país apoyara el procés. Y que los líderes mundiales respaldaran sin fisuras a España. La diplomacia política hizo bien su trabajo”.
Y eso a pesar de que algunos diplomáticos lamentaron la reacción “tardía” e “improvisada” de Exteriores y la ausencia de un mensaje articulado. En el terreno de la nueva diplomacia, del soft power, no se consiguió convencer a la opinión pública internacional con la misma maestría que a su establishment. “Y hay que tener cuidado con lo micro porque hoy condiciona lo macro”, concluye Cassinello.
Según Ignacio Molina, “en el dosier catalán la parte oficial, la diplomacia tradicional, lo ha hecho muy bien. Pero lo no oficial no ha funcionado: las redes sociales, la relación con los medios y los think tank; los seminarios, las reuniones con líderes de opinión. El soft power no ha sido eficaz. La diplomacia española no ha explicado al mundo que el procés es una gran mentira. No es capaz. No tiene reflejos. No es un jugador eficaz en las redes sociales. Su estructura es demasiado rígida. Si un embajador no recibe instrucciones de su ministro, no mueve un dedo. En cambio, Diplocat, que carece del armazón diplomático oficial, ha ganado, en muchos casos, la batalla de la opinión pública. El mensaje oficial no siempre conquista los corazones y las mentes de los ciudadanos en la era digital. Es una buena lección para el futuro de la diplomacia española”.





































No hay comentarios:
Publicar un comentario